El amor en los tiempos del Facebook
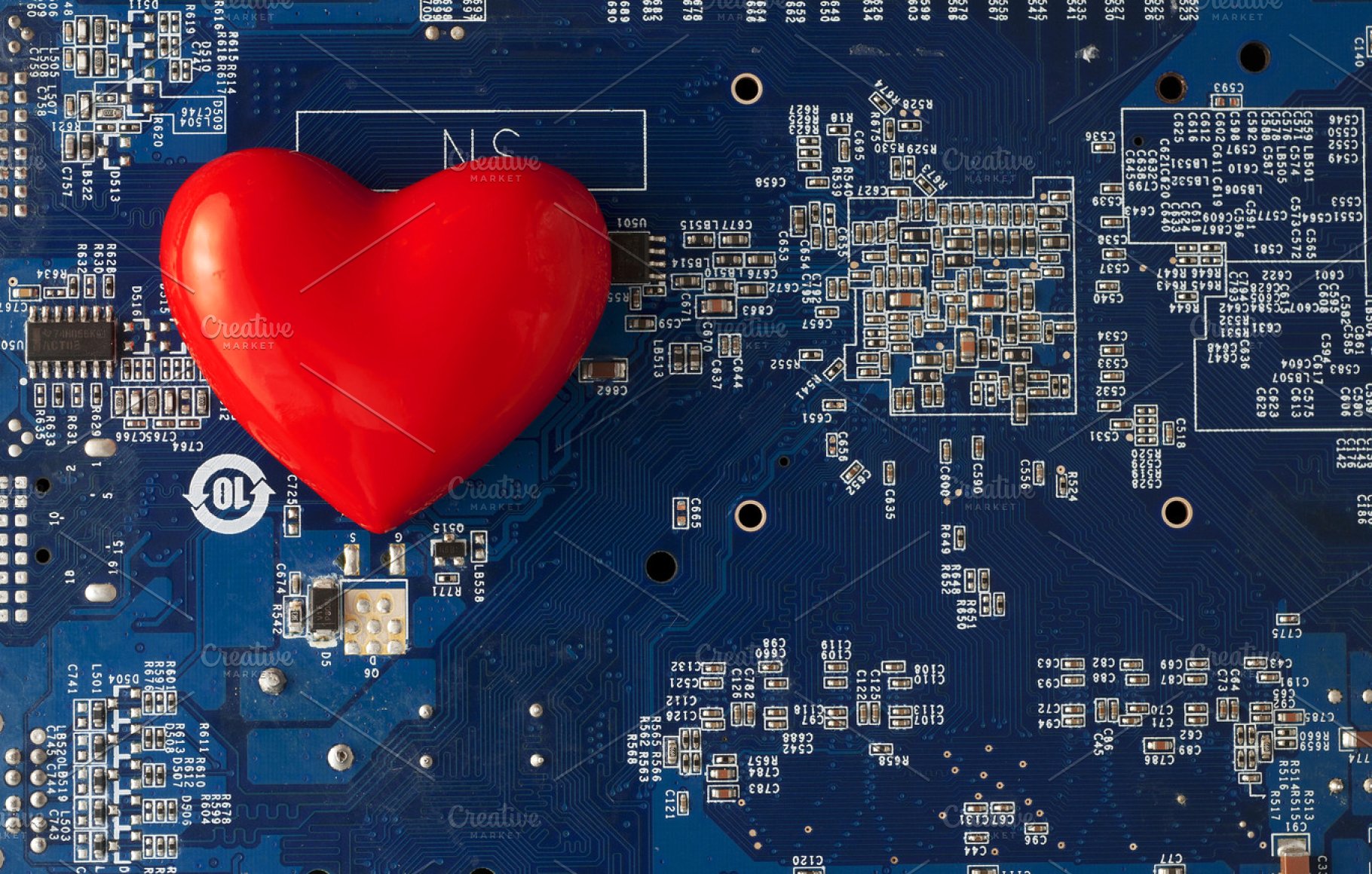
Cuando yo era chica, para salir conmigo tenían que llamar a mi casa por el teléfono fijo, comunicarse con mi madre—que con suerte no estuviera durmiendo la siesta— y dejar el mensaje con nombre y recado.
Para cuando toda esa información llegaba a mis oídos, el nombre estaba equivocado y no tenía forma de localizar al candidato involucrado con el mal humor de mi madre por ser interrumpida en su hora de descanso. Como los muchachos temían a la voz autoritaria de la familia, no dejaban su número para que yo los ubicara.
Todo este desencuentro me llevó a no poder tener un novio por falta de comunicación. Era válido, los medios de contactos eran básicos; francamente darle en la tecla con mis horarios era una de las siete maravillas del planeta que nunca enumeraron en el proceso de selección.
Como creo que la naturaleza (de los hechos) es sabia, acepté mi fortuna como chica inlocalizable y me dediqué a disfrutar de la vida con todos sus contrastes, con o sin novio. Sabía que pasar la prueba de una suegra con mal carácter era un tanto desafiante para un chico de dieciocho años que solo quería ser mi novio. Supongo que el mundo analógico tenía eso, un margen de error que podía dejarme soltera por no tener un acceso directo a mi persona.
Y a la vez, mi persona jamás era interrumpida por nada que no estuviera sucediendo en tiempo presente alrededor mío. Fue la bendición de una época sin registro digital. En donde corrías el riesgo de que tus padres no supieran a donde estabas (y que te descuartizaran en una fiesta), pero a su vez tenías la libertad de no ser perseguido por una realidad paralela: la tecnología.
De alguna manera estábamos condicionados a depender de nuestras circunstancias, no podíamos contar con algo que no teníamos: acceso.
Los mapas y los contactos eran mentales; nos teníamos que esforzar descomunalmente para recordar un número de teléfono fijo o una dirección. Nuestros sentidos estaban afilados, ya que poníamos a trabajar nuestra memoria y poder de síntesis para archivar metadatos que nos sirvieran para desplazarnos o comunicarnos. Estábamos conectados, entre nosotros, no a través de un dispositivo. Era “cara a cara” o nada.
Los temerosos no podían evitar la confrontación de expresiones, y los cobardes quedaban al descubierto con la presencia física de todo lo que implica ser humanos. Yo estaba en mi elemento, real y comprometido.
Pero después llegaron los noventas, y la innovación en nuevas tecnologías trajo el celular, la computadora…Y las redes sociales.
Se planteó la soledad como una epifanía reemplazando el vínculo por el link; el abrazo por el icono digital; el sexo por la webcam, y nuestra brillante memoria por Google: el buscador con más inoperantes del mundo.
El “encontrarse” se transformó en un chat room, y el “dialogar en persona”, por una lluvia de mensajes de texto interrumpiendo el flujo de la comunicación.
Entiendo que quisimos acercarnos, pero metimos la excusa imperfecta en el medio: la virtualidad.
La tecnología no arruinó los vínculos, sino la incapacidad que tenemos a la hora de querer abarcar más de lo que nuestro proceso evolutivo nos permite.
Y ahora, al ser bombardeados intermitentemente, no podemos crear un limite entre la realidad y la ficción. Y nos tragamos amores digitales que nos prometen un futuro idealizado, y chateamos con desconocidos que nos levantan el ánimo, y extrañamos a alguien que no conocemos pero que aparece todos los días en nuestra casilla de mensajes. Somos víctimas y culpables y no sabemos a quien responsabilizar por nuestra paupérrima elección.
Pero volviendo al teléfono fijo, sonando en mi cabeza causándome una hiperventilación pensando que era él, y él que llamaba cuando yo no estaba; recordándome lo que fue haber vivido en una época donde lo más importante era que cuando alguien llamara, mi madre no estuviera durmiendo la siesta y lo enviara a la chingada.

